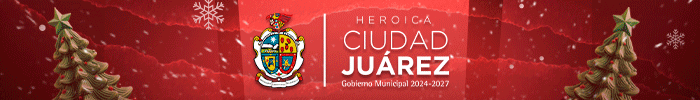El origen de Santa Eulalia y la Capital

A contrapelo de todas las hipótesis sobre las raíces de la palabra Chihuahua, ésta se revela firmemente como un vocablo del idioma de los conchos
Las ruinas de un poblado desaparecido hace más de 350 años en el municipio de Aquiles Serdán, cobran un inesperado valor cuando saben que se llama Chihuahua, que está perdido en la serranía de ese municipio, y que su existencia y su nombre (“Chihuahua Viejo”), son anteriores a la fundación de la ciudad capital del estado.
En un paraje situado entre las barrancas de la Sierra de Santa Eulalia, a pocos kilómetros al sur de San Antonio el Grande en línea recta, pero a media hora en caballo, o dos horas a pie, se encuentran los restos del asentamiento original.
¡Cosas de la historia que salen, a poco que se investigue y explore!
Chihuahua Viejo fue un asentamiento prehispánico de los indios conchos, y después de la llegada de los españoles, se convirtió en un pueblo minero que desapareció cuando se agotaron las vetas de metales preciosos que le daban vida.
En una reciente excursión emprendida por el autor de este reportaje, los vestigios del poblado se encontraron ahí todavía, entreverándose las tres épocas que corresponden también a tres culturas diferentes.
Del pasado indígena, se descubrieron fragmentos de herramientas de piedra tallada (buriles, raederas, raspadores y hojas de corte), todo en roca de diferentes vidrios volcánicos, así como cerámica de barro cocido sin vidriar, de diferentes grosores, lo que da idea de que se trata de restos de jarros chicos, cántaros y cazuelas.
Las evidencias del periodo español consisten en las ruinas de varias construcciones de piedra y de adobe, así como los montones de “grasa” (o escoria de fundición), resultante del procesamiento del mineral, porque los mineros originales establecieron aquí, en lo profundo de las barrancas, un beneficio metalero.
Y como testigos de una ocupación más reciente, están unos jacalitos construidos de adobe, concreto y láminas metálicas, todos derruidos también, y que fueron usados hasta hace pocos años por los vaqueros y pastores de San Antonio El Grande.
XICUAHUA Y EL AUGE METALÍFERO
La idea de hacer un pueblo aquí no ha de haber parecido tan descabellada para los conchos originales, ya que en este ambiente dominado por la falta de agua y desprovisto de árboles en la actualidad, además de lo accidentado del terreno de cerros y barrancas, aquí existieron desde siempre unos manantiales de agua que surten todavía hoy en día al ganado que traen a pastar los vaqueros.
De acuerdo al cronista de la capital del estado, Rubén Beltrán Acosta, quien nació en el municipio de Aquiles Serdán, el hecho de que este pueblo se llame Chihuahua, y de que haya sido originalmente un asentamiento de los indios conchos, es prueba suficiente de que la palabra “Chihuahua” no viene del idioma rarámuri ni, mucho menos, del náhuatl. “Debe ser una palabra concha, porque era costumbre de los españoles tomar el nombre indígena de los lugares y hacer referencia a ellos hasta que los cambiaban por algún vocablo castellano”, explica.
En 1704, Juan de Dios Martín Barba y su hijo Cristóbal Luján descubrieron la primera mina de plata en lo que hoy es Santa Eulalia, la cabecera del municipio. En 1707, en la parte llamada La Barranca, Luján y Barba abrieron la mina de Nuestra Señora de la Soledad, a la que dieron el nombre de La Descubridora, y a los pocos meses emigraron numerosos mineros a la región.
Después se conoció el hallazgo de la llamada mina de Nuestra
Señora de los Dolores por el general José de Zubiate. Éste la encontró en un paraje localizado a 5 kilómetros planos de la actual Santa Eulalia, que los indígenas llamaban Xicuahua, vocablo que los españoles corrompieron a “Chihuahua” o “Chiguagua”. Allí se desarrolló una pequeña población poco después conocida por los hispanos como “Chihuahua el Viejo”, para enfatizar su mayor antigüedad con respecto de la segunda Chihuahua (Santa Eulalia), y del tercer asentamiento que recibió esta denominación, que es hoy en día la capital del estado.
En el pueblo español se agotó la veta, y tanto los europeos como los habitantes antiguos, los indios conchos, se retiraron para buscar el sustento entre las otras muchas explotaciones minerales que se encontraron en estas mismas sierras.
EL EXTERMINIO: FANATASMAS DEL PASADO
El fantasma de los conchos nos persigue con el sol, con el calor, con el frío, con la tacañez del suelo que recuerda a cada paso el peligro siempre latente de la sequía cruel y devastadora.
De acuerdo al antropólogo Arturo Guevara Sánchez, quien es el mayor experto en la cultura de los conchos, de éstos se conoce muy poco, igual que de muchas otras sociedades prehispánicas. No sabemos prácticamente nada de su historia cultural.
Según cálculos del gobernador español Diego Guajardo Fajardo, nada más la población de los indios conchos debió superar el número de 50 mil.
Arturo Guevara concluye que, aparte del exterminio en las guerras y en persecuciones por parte de los militares hispanos, los sobrevivientes se han de haber asimilado a la sociedad de la Nueva España por la vía de disolverse entre otros grupos más numerosos, tal y como está documentado que sucedió en, por ejemplo, la misión de Santa Anna (hoy Aldama), donde los últimos de los chinarras originales (una de las numerosas ramas y denominaciones de esta etnia) se mezclaron y formaron matrimonios con los indígenas tarahumaras.
La disolución total, es decir, el total exterminio de los conchos como etnia, y su completa desaparición como cultura diferenciable, ha de haber sucedido a más tardar mediados del siglo Diecinueve.
De tal manera que ya para el siglo XX, estos orgullosos chihuahuenses que nunca se dieron por vencidos, no eran ya sino fantasmas.
CHIHUAHUA, EL DEBATIDO NOMBRE
El nombre de la capital y de la entidad, que ha sido tan debatido en sus hipotéticos orígenes y significados, se revela de manera firme como de origen concho. En cosa de debates, por cierto ¿quién no ha escuchado o leído aquellas famosas como increíbles hipótesis del origen de la denominación “Chihuahua”? Las versiones nunca han convencido a nadie.
Hay una primera que es un absurdo: “Junto a dos aguas” hace alusión al lugar donde se juntan los ríos Chuvíscar y Sacramento, y alegan que ésta es una palabra compuesta del idioma rarámuri: “chi”, lugar; “hua”, agua. Pero “dos aguas” se traduciría como “Okubawiki”, que ni por aproximación se asemeja a la palabra Chihuahua.
Otra hipótesis: “Lugar de la piedra agujereada”, que supuestamente vendría de la palabra “Guaguachiqui”, que considera las mismas sílabas de Chihuahua, nada más que invertidas. Algo muy jalado de los pelos, ¿no?
Una tercera, “Lugar seco y arenoso”, propuesta por el intelectual cubano Félix Ramos y Duarte (1848-1924), quien en su Diccionario de curiosidades históricas (1899), afirma que Chihuahua es probablemente una palabra de origen náhuatl, formada de “Xicuauhua”, que se descompone: “Xi”, así y “Cuauhua” síncope de “Cuauhuacqui”, ‘seco’ o ‘cosa seca o arenosa’. O séase: “Así seco o arenoso”.
Al proceder de la lengua concha, en consecuencia, y como lo admite el propio cronista Rubén Beltrán Acosta, es muy difícil, e incluso imposible dado el escaso nivel de conocimiento que hoy en día existe de este desaparecido idioma, desentrañar su significado. A menos, claro, que de repente surja una “Piedra Rosetta” o su equivalente regional, al modo de la famosa inscripción que permitió descifrar la escritura jeroglífica del pueblo egipcio. La Piedra Rosetta es el nombre dado a una estela de piedra que contiene un decreto del faraón Ptolomeo V, escrito en tres sistemas de escritura: jeroglíficos, demótico y griego. Descubierta en 1799, actualmente se encuentra en el Museo Británico de Londres.
Pero en honor a la verdad, sí existe una referencia a una Piedra Rosetta concha: En una tesis dirigida a Guillermo Cervantes (2007) se menciona que mientras Cervantes inspeccionaba el archivo histórico de Jiménez, Chihuahua, dio con un documento que le interesó, y que era un pequeño vocabulario de la lengua concha con su traducción al castellano, creado en Atotonilco (hoy Villa López) en el año de 1857, con un autor de nombre Pablo J. Caballero, quien había entrevistado a los pobladores más ancianos de la villa, recopilando dicho vocabulario. Posteriormente, Cervantes dio a revisar el documento a Enrique Servín, hoy finado, quien (seguimos con esta versión) “cayó en la cuenta” de que era muy semejante o incluso igual al rarámuri (tarahumara).
En concho se denominan varios topónimos (nombres de lugares) vigentes en la actualidad, entre otros: Chuvíscar, Bachimba, Nonoava, Babonoyaba, Tabalaopa. Y Chihuahua, por supuesto.