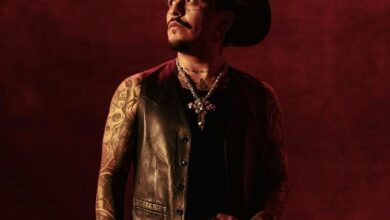La lengua nacional de México, el español

En lógica una “petición de principio” es un razonamiento falaz en el que la conclusión está supuesta en la premisa. Por ejemplo: en México se habla español, por lo tanto el español de México existe. Este tipo de razonamiento no prueba nada, por circular. Eso no quiere decir, sin embargo, que la conclusión sea falsa. Sólo no está debidamente comprobada. Pues bien, la cultura mexicana, desde hace mucho tiempo —acaso siglos—, sabía que se expresaba en algo como una lengua propia; incluso se habían aducido pruebas de diverso tipo y calidades o, lo que es más, se la practicaba a sabiendas y como gesto preñado de intención. Las más de las veces esa lengua nacional se tomaba en calidad de dato “atmosférico”, innegable como la lluvia, y por lo mismo banal hasta cierto punto.
Pero una cosa es que la manzana caiga del árbol, y otra que demos con la fórmula que explique el fenómeno. El lingüista Luis Fernando Lara ha acometido esta demostración, y si se considera que México es una realidad de cinco siglos, se empezará a entender lo que este libro marca como hito en nuestra cultura. Su Historia mínima del español de México, obra científica, fija hasta donde es dable fijarla hoy, la realidad de esta variante o realización de la lengua española en que nos reconocemos más de 126 millones de personas. Pero esta “realidad”, aunque la palabra sea rotunda, corresponde al orden de lo poliédrico: no sólo en virtud de características lingüísticas, sino también del aprovechamiento consciente, ya político, ya cultural, que han hecho o pueden hacer de ellas sucesivas generaciones, es que podemos afirmar tras su lectura –ya no creer, desear o suponer– que este país tiene una lengua nacional que, por lo demás, no es el español a secas, sino el español mexicano.
Para demostrarlo no bastaban los catálogos y descripciones lingüísticas, aunque fueran imprescindibles las observaciones empíricas sobre fonética, sintaxis, vocabulario y fraseología adelantadas por varios estudiosos. El profesor Lara ha agrupado los testimonios más significativos desplegándolos diacrónicamente y explicándolos no sólo a partir de las leyes lingüísticas, sino postulando también sus causas y consecuencias sociales. Así, relacionó los testimonios y fenómenos lingüísticos con estudios sobre demografía, historia política, militar y de las mentalidades; economía, agricultura, industria y antropología; imprenta y medios de comunicación; cultura letrada y popular: todos estos dominios, cual corceles, quedaron uncidos al carro de una “historia de la lengua”, para ser conducidos con firmeza en una narración o carrera que va desde la Reconquista como antecedente de la toma de Tenochtitlán hasta el teléfono celular y la toma de las recámaras por la industria norteamericana del espectáculo. Se trata, como se ve, de una tarea intelectual de una complejidad extrema.
II
La expansión del castellano en España a finales del siglo XV corre, de norte a sur, sobre las ruedas de la guerra contra los moros. Hechos a la vida aventurera del “buen botín” y las recompensas, los primeros conquistadores de las Indias tenían fresca en la memoria su militancia en la Toma de Granada o en las Guerras de Italia que habían reducido a Sicilia a un virreinato español desde 1504. El móvil principal para sufrir meses de travesía en el océano rumbo al oeste era llanamente hacer fortuna. La evangelización vendría después.
Además de fomentar la participación en la guerra, la Corona castellana detentaba la tradición culta, con Toledo –que era la ciudad más poblada de la Península con 50 000 habitantes– como centro del que emanaba la norma y el prestigio. Muchas tradiciones moldean el castellano desde entonces, ya sea el vasco (por cuya influencia se aspiran la /f/ inicial: fermosus > hermoso), que acarreaban aquellos soldados, al lado de asturianos y cántabros, hacia Castilla (“tierra de castillos”, en el contexto de la guerra), ya sea por el andaluz, que es el dialecto teñido de árabe que se asentó en el sur, antes de salir rumbo a América y que seguirá influyendo en el desarrollo de la lengua todavía en las épocas venideras de comercio entre Cádiz, La Habana y Veracruz. Así, en Sevilla y Granada se deja sentir con fuerza la “revolución fonológica de los Siglos de Oro”, especie de simplificación del antiguo sistema que databa de la corte de Alfonso X. De aquí el “seseo” andaluz, canario y americano.
A partir de estos antecedentes, Luis Fernando Lara le sigue la pista al avance de nuestra lengua de este lado del Atlántico. La Isla de la Española (actuales República Dominicana y Haití) y posteriormente Isla Juana (Cuba) son los dos primeros centros lingüísticos en que el español –preferimos esta denominación cuando hablamos del castellano en América– entra en contacto con las lenguas indígenas y una vez enriquecido con su vocabulario, zarpa hacia el continente, en particular a Yucatán, Veracruz y tierra adentro hasta llegar a la que era entonces, con Pekín, la ciudad más grande del mundo con 300 000 habitantes: México-Tenochtitlán, que será el nuevo centro irradiador del español.
El paso de las Antillas a “Mesoamérica y su septentrión” (el México actual) no es inmediato, y en ese lapso que va de los viajes colombinos a la llegada a Tenochtitlán, es decir de 1492 a 1519, alcanza a formarse una especie de pasta lingüística española más o menos homogeneizada por los usos de Sevilla –alto obligado y a veces demorado del viaje–, a pesar de las procedencias dispares de los conquistadores, que “trajeron consigo una variedad dialectal de base castellana, pero con influencias diversas, según sus regiones de origen; una impronta andaluza determinante; cierto vocabulario aprendido en las Antillas y, a la vez, aquellos que sabían escribir, una normatividad culta del castellano de la Corte”.
Esta pasta común fermentaría de maneras particulares al contacto con la levadura nativa. El náhuatl, por su avasalladora preeminencia demográfica y por sus fueros administrativos, será el verdadero yunque sobre el que se trabaje el metal de la lengua española en nuestro territorio, hasta haber forjado, pasado el tiempo, una distintiva aleación en que ya reconocemos la idiosincrasia lingüística que nos es propia, y que Luis Fernando Lara llama “nuestra lengua nacional”.
A pesar del repertorio léxico nativo que se había incorporado en las islas, el contacto del español con las lenguas antillanas había sido superficial, pues la población indígena se vio, de forma literal, aplastada por la bota del recién llegado. Otra fue la historia en Mesoamérica, y no podemos concebir las relaciones entre el español y el náhuatl sino como una verdadera fricción que, en su etapa más activa (el Virreinato), duró tres siglos cabales. Como la concha nácar, esta irritación habrá de producir finalmente la perla distintiva que buscamos.
Pormenorizadas son las exposiciones del lingüista Luis Fernando Lara sobre la influencia recíproca entre las lenguas indígenas y el español; pero el gran logro conceptual de este recuento consiste en destacar el esfuerzo comunicativo de unos y otros bajo el signo de la creatividad. Dos mundos ajenos hasta el extremo –para el mexica no existían los conceptos de tiempo ni espacio, por ejemplo– se ven confrontados en unas circunstancias históricas en que cada lengua se pondrá a prueba para efectuar una especie de “equilibración”, quimérica sin duda y por ello mismo asombrosa. Como testimonio valga el repertorio ofrecido por el profesor Lara de equivalencias, neologismos y perífrasis operadas por las élites europeas e indígenas para cerrar, tanto como fuese posible, aquella brecha abisal. Los españoles
nombraron algodón al ixcxíhuitl nahua o taman maya; al nopalli o nochtli nahua lo llamaron más tarde chumbera […], por eso a la tuna la llaman en España higo chumbo; a la planta llamada tilxóchitl la llamaron vainilla; […] llamaron león al puma, nombrado miztli en náhuatl y jaguar, balam en maya, y tigre al océlotl. […] Juan Sánchez de Peralta […], uno de los primeros criollos mexicanos, sobrino de Hernán Cortés, llamaba vacas a los bisontes de Oasisamérica.
Al lado de estas “traducciones”, se introdujeron del náhuatl, por ejemplo: jitomate, cacao, aguacate, cacahuate, elote, guajolote.
Por su parte, los nahuas nombraron “maçatl al caballo, que es el nombre del venado; al potro maçacónetl, es decir, ‘venado joven’, pues cónetl significa ‘joven o pequeño’; para nombrar al burro y diferenciarlo de aquél, lo llamaron axno cónetl, formando un híbrido; […] caxtíllan tlatólli ‘habla castellana o lengua castellana’ y caxtiltécatl ‘persona natural de España’.”
III
La Historia mínima del español de México ofrece a lo largo de sus capítulos una relación y comentario sucinto de los principales trabajos lingüísticos que, desde el siglo XVI hasta el presente, se han ocupado de las lenguas aquí avecindadas: artes, gramáticas, lexicones, vocabularios, diccionarios, disertaciones, atlas lingüísticos, artículos académicos y corpus o repositorios digitales, cuyos aportes se ponderan, sin por ello dejar de señalar puntos de vista caducos como el purismo del Conde de la Cortina, o curiosas deficiencias, mucho más modernas, de los trabajos académicos.[1] De este modo, se contribuye también a una historia razonada de la lingüística en México. Es también el caso de las “políticas de la lengua”, glosadas desde la castellanización reforzada por las reformas borbónicas, hasta la creación de la Academia Mexicana de la Lengua y la ASALE, así como la adopción del “lenguaje claro” por parte del gobierno, siguiendo pautas internacionales.
Por otro lado, en lugar de “contar” la evolución del español en México, Luis Fernando Lara ha optado por un recurso probado del género de las “historias de la lengua” (así en Menéndez Pidal, Lapesa, Alatorre, entre otros), como es la exposición de testimonios de la época, en otras palabras, la citación abundante de documentos originales. En consecuencia, esta Historia mínima del español de México constituye también una primera y original antología de textos escritos en la “lengua nacional” o en lo que llegaría a serlo: las hábiles cartas de Cortés a Carlos V, el proceso inquisitorial contra don Carlos Ometochtzin, la prosa del “mestizo de lujo” que fue don Fernando de Alva Ixtlilxóchitl; y más adelante, los versos híbridos entre caló negro, indio y castizo de Sor Juana Inés de la Cruz, las frases graves de don Carlos de Sigüenza y Góngora; la sátira de Fernández de Lizardi o las memorias de Carlos María de Bustamante, quien al proclamarse la Independencia exclamó: “¡Manes de Motheuzoma y de Quautimoc, ya estais vengados!”; en fin, ese español mexicano más moderno que se prefigura en don Justo Sierra y que adquiere sus timbres de honor con José Vasconcelos, Antonio Caso y sobre todo –dictamina el profesor Lara– con Alfonso Reyes, “el mejor ejemplo de la tradición culta moderna”.
Aunque el foco sea la lengua española, esta obra noble y apretada es también una historia de México, y una historia de su cultura. Si el criterio científico de la lingüística precisa en su exposición de nociones tan comprobadas como que los propios indígenas mesoamericanos fueron los principales agentes de la Conquista, o bien que el mestizaje ha sido desde el inicio un rasgo fundamental en la construcción de la nación novohispana y posteriormente mexicana, no deja de sorprender que haya tendencias académicas o partidistas que a estas alturas pretendan negar o desestimar estos fenómenos sancionados por las ciencias históricas. Sin duda falta mucha madurez o, mejor, honradez intelectual entre nuestra clase universitaria y política. Por eso, esta Historia mínima del español de México tiene además la virtud de ser insobornable, habiendo desoído en buena hora los fáciles llamados de las sirenas, como se puede comprobar en el capítulo XIII “El español mexicano actual: realidades y perspectivas”, en lo que toca a temas como el lenguaje inclusivo (“el uso del femenino gramatical es excluyente, mientras que el masculino es incluyente”), la corrección política (herencia del “control del discurso comunista, manipulado por Stalin y el Partido Comunista de la Unión Soviética), la trivialidad argumentativa de la comunicación digital, el enajenante predominio de la imagen sobre la palabra, entre otros. Luis Fernando Lara, con toda la amplitud de criterio que despliega en su obra, sostiene al mismo tiempo la necesidad “de conservar nuestra milenaria tradición culta”.
IV
Sor Juana Inés de la Cruz se llamaba a sí misma americana; Fray Servando, criollo, y ya al día siguiente de la Independencia, Fernández de Lizardi se refería a todos los habitantes del nuevo país como mexicanos: “Volad, mexicanos, al templo augusto de la libertad” (1823). Sor Juana y Fray Servando no eran ignorantes del náhuatl y en sus escritos se aprecia el aprovechamiento consciente, y con la intención ideológica de diferenciarse de los peninsulares, que hacen de este fondo lingüístico. No es ésta una excepción de la Ilustración mexicana: el liberal José María Luis Mora tradujo al náhuatl el Evangelio de San Lucas. Pero más allá de las lenguas nativas que sirven de argumento para una “nacionalidad”, nuestros grandes escritores sabían que manejaban un cálamo propio. Será Melchor Ocampo en 1844 quien monte propiamente la primera defensa del español de México, como una variación legítima y diferenciada del “castellano”:
La diversa pronunciación [de] la República de México (…), el empleo de la combinación tl, peculiar á nosotros, las muchas palabras que usamos como isosinónimas de otras castellanas, uno ú otro idiotismo, los muchos nombres que el castellano no tiene y de que no podemos pasarnos, y nuestra distinta entonación ortoépica, son consideraciones bastantes para sostener que en México se habla una cosa distinta de la lengua castellana. Y que ésta cosa sea un dialecto y que merezca respetarse, acatarse y atenderse, proviene de que no es producto de la ignorancia, ó el extravío de uno ú otro original, sino el uso general de ocho millones de habitantes que en sus tribunas, en sus foros, en sus púlpitos, en parte de sus teatros, en sus reuniones más escogidas, y por sus sabios, sus diplomáticos, sus magistrados, sus oradores y sus poetas quieren hablar así, y así hablan.
Si bien Luis Fernando Lara reconoce en la obra del venezolano Andrés Bello el origen del valor de unidad, como lo llama, que sigue rigiendo hoy la concepción global de la lengua española, y que en síntesis nos enseña que sin importar el país hispánico en cuestión hablamos una sola lengua (por criterio de inteligibilidad), lo cierto es que la eficiente argumentación de su Historia mínima del español de México supone forzosamente que el objeto científico y cultural que analiza es distinto y diferenciado de otros de su misma especie, e implica de suyo, por ejemplo, un español de España, otro de Colombia o de Argentina y otras.
Estas denominaciones causan aún desconfianza y ni los países americanos han tenido el coraje de asumirla, materializarla y proyectarla, ni acaso las instituciones españolas tengan mucho interés en ello. Pero, con este libro, la pica ya ha sido clavada en Flandes. Y a México le corresponde de nuevo enarbolar una sana rebeldía, y no gratuitamente, sino con un afán cultural legítimo, aunque difícil y sembrado de escollos, como es el llamado que hace el profesor Lara a que el Estado y la gente letrada asuman primero que el cultivo de su “lengua nacional” debe superar cualquier viso de vergüenza (inoculación de la ideología estadunidense de la descolonización mal entendida a la que se pliegan nuestras “élites”), para después redoblar los empeños en su fomento escolar y profesional. El porcentaje de “analfabetas funcionales” en México es inaceptable para un país que se pretende moderno. Nuestra lengua representa también la posibilidad de desarrollar una verdadera cultura global, en medio del concierto o desconcierto actual de las naciones. En vez de escamotear, lamentar o dejar a su suerte el uso del español en nuestro país, deberíamos ver en su cultivo el verdadero y más seguro insumo nacional. No estamos sin embargo listos todavía para explotar y hacer brillar en el mundo “el español de México”.
Nosotros, que conformamos apenas el 2.5 % de quienes leen libros y periódicos en nuestro país, ¿estaremos a la altura de esta ingente tarea de la cultura?, ¿lo estarán acaso nuestra política y nuestras letras?
Lara, Luis Fernando, Historia mínima del español de México, El Colegio de México, 2025, 296 pp.
David Noria
Es autor de Nuestra lengua. Ensayo sobre la historia del español (Academia Mexicana de la Lengua-UNAM, 2021) y de Bajé ayer al Pireo. Estudios helénicos (Bonilla Artigas 2025).
[1] Extraña al profesor Lara que en el corpus de Documentos lingüísticos de la Nueva España de Concepción Company, la académica afirme, hablando de indigenismos en el español, que “recoge 31 en el siglo XVI, 39 en el XVII y 59 en el XVIII”. Al respecto, apunta el profesor Lara: “Son muy pocos, si consideramos la riqueza de la interacción náhuatl-español desde el siglo XVI, como se vio en el capítulo V, pero se debe, seguramente, al tipo de documentos encontrados o seleccionados para documentar la evolución del español en Nueva España. Ninguno de los [indigenismos] citados antes, tomados al azar [cursivas mías] de El Periquillo Sarniento, aparece en su Léxico histórico del español de México” (p. 144, nota). Una página antes, el profesor Lara había espigado “al azar” [!] de El Periquillo –texto canónico si los hay para estas materias–: tatita, tamal, ahuizote, chile, tepeguaje, chiquihuite, chilaquil, tiliches, palero, etc.
Fuente: nexos